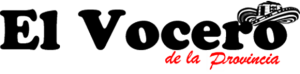José Félix Lafaurie Rivera- @jflafaurie
José Félix Lafaurie Rivera- @jflafaurie
Mientras en algunas regiones el agua inunda vastas extensiones y produce destrozos y pérdidas, lo cual parece explicable en un país con una precipitación anual promedio superior a 3.000 mm, que lo califica como potencia hídrica mundial, en otras el panorama es totalmente opuesto. En esa misma potencia hídrica, departamentos como La Guajira se mueren de sed y más de 30.000 bovinos han muerto en potreros cuarteados por el sol en las sabanas interiores del Caribe, en Tolima, Huila y otras regiones afectadas por la sequía.
El agua dulce no es tan abundante en el planeta como parece. Representa el 3,5% del total y, de ese pequeño porcentaje, el 69% está congelada, y así debe quedarse si el mundo no quiere enfrentar el verdadero diluvio universal. En ese contexto de escasez, hace veinte años ostentábamos el cuarto lugar, entre 203 países, en disponibilidad per cápita de agua y hoy hemos sido relegados al 24, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Qué está pasando con el agua?
En principio, la escorrentía de la lluvia no coincide con la concentración poblacional. Más del 70% cae sobre la Amazonía-Orinoquía y Chocó, que disputa el primer lugar como la zona más lluviosa del mundo. La región Magdalena-Cauca, con más del 60% de la población urbana, recibe apenas el 13% del agua. Por el Caribe solo escurre el 5% -¡con razón!-, para atender importantes centros urbanos e industriales, una actividad agrícola creciente y más del 30% del hato ganadero. No obstante -valga la aclaración-, la ganadería no es el problema, pues solo demanda el 3% del agua, mientras la agricultura utiliza el 54%.
El aumento de la población, la deforestación para cultivos ilícitos o explotación maderera y la minería ilegal, además de muchas actividades económicas lícitas, inciden sobre la oferta de agua, afectada también por fenómenos climáticos que producen excesos y carencias cíclicas y extremas.
Aun así, seguimos teniendo más agua que muchos países del mundo, pero el principal problema es que está mal administrada. No se podría afirmar que no existe una política pública del agua, pero a Colombia le sobran políticas y le faltan resultados. Soportada en principios constitucionales, que los hay para todo, y en sesudos estudios financiados por la cooperación internacional, que también los hay para todo, la política está escrita en leyes, decretos, planes, programas y documentos Conpes por doquier.
Esta colcha de retazos se articula -¿o se desarticula?- en una institucionalidad intrincada y, muchas veces, permeada por la politiquería, donde las competencias se refunden y las responsabilidades se diluyen. ¿Quién protege los páramos, quién vela por las cuencas altas, quién controla aguas abajo? ¿Cuál es el papel de la Comisión Reguladora (CRA), cómo se relaciona con las CAR, y estas con los alcaldes y gobernadores? ¿Quién tiene poder sancionatorio, quién policivo?, para que no haya papa ni ganadería por encima de 3.000 metros, ni asentamientos en peligrosas zonas que deberían ser de control de inundaciones. ¿Cuál es el papel de los ministerios de Ambiente y Agricultura y cómo se coordinan? ¿Quién controla el agua subterránea y los acueductos veredales? ¿Quién construye los pequeños distritos de riego que tanta falta están haciendo?
Se dice que las últimas guerras serán las del agua. Por ello, aunque suene un poco loco, un país con tan precioso recurso en abundancia, en medio de una relativa escasez mundial, debería tener un Ministerio del Agua, o una instancia ejecutiva, cualquiera que sea, que logre amarrar la política y coordinar su ejecución, antes de que el país siga perdiendo uno de sus patrimonios más valiosos: El Agua.